Episodio 3: “Úteros”, por Luis Sagasti
Diarios - Julio/Agosto 2020 - A la búsqueda del sentido contrario
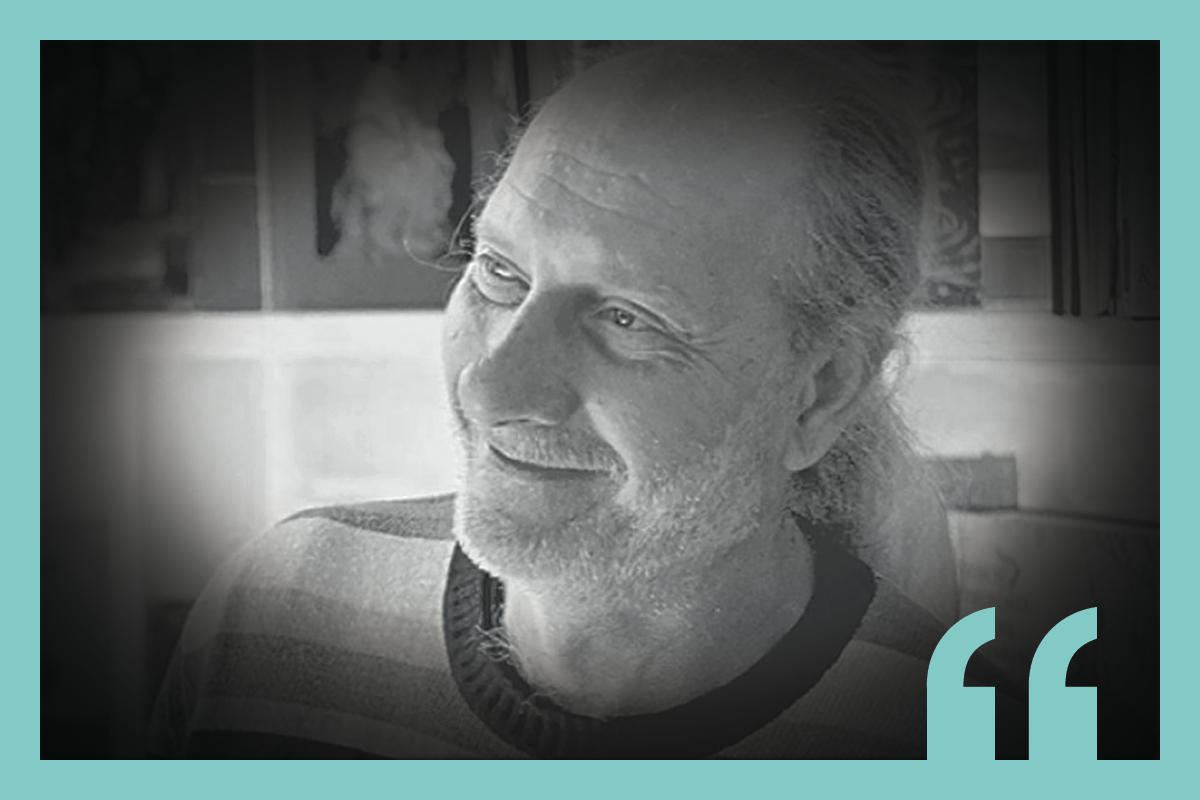
Diarios - Julio/Agosto 2020 - A la búsqueda del sentido contrario
¿Qué nace de la espera obligatoria? ¿Futuro, monstruo, humanidad, obra esclarecedora, obra maestra? El número 40 que le da nombre a la cuarentena coincide con el período de diversas gestaciones. Luis Sagasti hace cuentas mientras mitiga esa dulce y amarga espera.
Cuarenta días con sus noches se extendieron el Diluvio universal y el retiro de Cristo en el desierto, ahí donde tres veces fue tentado. Cuarenta, los años durante los cuales el pueblo de Israel vagó por la arena y la piedra, y el mismo número de días, y sin mucha paciencia, los que aguardó a que Moisés descendiera del Sinaí con las Tablas made in Dios bajo el brazo, el reglamento requerido para jugar en la cancha que les había prometido. No es difícil convenir que el cuarenta es un número extrañamente redondo, alejado de esos primeros doce que parecen dar cuenta de todas las tribulaciones del mundo sublunar. El cuarenta simboliza, de acuerdo al denominador común de estos y otros relatos, el acceso a una nueva modalidad de existencia; es, si se quiere, la cifra de lo que se apresta, la gran Iniciación.
Para encontrar el origen de esta clase de símbolos conviene muchas veces buscar ciertas regularidades que el hombre ha advertido en la naturaleza. Así, por ejemplo, el siete ha representado siempre el orden del Cosmos para aquellas culturas que oteaban el cielo con fervor minucioso –siete son, después de todo, las luces que allá arriba no titilan: el sol, la luna y cinco planetas visibles. De tal modo, cuarenta no es otra cosa que las semanas de gestación de un ser humano. Su fuerza simbólica hizo que en el siglo XIV se decretara en Venecia cuarenta días de encierro a los enfermos para evitar la propagación de la llamada peste negra. Ni un día más ni uno menos. Una decisión legitimada por la fuerza del mito antes que la de la medicina.
Entonces, ahora, nosotros, recluidos ahí en nuestros úteros de cemento, ladrillo y durlock, junto a otros compañeros de vientre, con el optimismo ingenuo enarbolado creyendo que una vez que todo pase se alumbrará un nuevo orden o una nueva normalidad o un nuevo ser humano o lo que fuera que salve al planeta de una vez por todas y no permita nunca más esta clase de pandemias maulas. Sin embargo, las transparencias de estos claustros, tal como se ha visto y se ve en redes, pero también en las calles, remite en ocasiones al huevo de una serpiente.
¿Qué se gesta en cada casa? ¿Qué se vislumbra en estado de progreso? ¿Hay algo que oculta el acto de preparar una masa madre, dulces caseros de membrillo, hacer yoga, pilates o tai chi vía zoom? Acaso grabar poemas, mostrar mascotas, celebrar cumpleaños con tres globos solitarios no constituyan síntomas de nada sino, sencillamente, expresión de una cotidianeidad en modo pausa. Tal vez los posibles cambios podrían adivinarse sobre lo que no puede ser fácilmente registrado: el abandono de ciertas zonas de confort en pos de la ampliación de saberes, competencias, percepciones.
Recuerdo otra clase de cuarentena, más o menos a los quince años, cuando en un voluntario encierro sonoro me entró un virus maravilloso. Con los años la cepa ha cambiado, claro, pero el virus sigue ahí instalado. En aquel entonces mi padre nos había comprado un equipo de música. Nunca había habido dos parlantes en casa. Y mucho menos la posibilidad de grabar un disco en un casete. Yo escuchaba a los Beatles, Creedence, Carpenters, Sui Generis, algo de Deep Purple, en un viejo tocadiscos, más mueble que otra cosa, que había comprado hacía añares mi abuelo. Mis hermanos escuchaban a Elvis y a Johnny Rivers. Un año largo antes de esto había leído en un reportaje de la revista Gente que el dj Alejandro Pont Lezica afirmaba que El lado oscuro de la Luna era uno de los mejores discos de la historia. Como a esa edad uno es puro impulso y no piensa demasiado las cosas, corrí derecho a comprarlo. Estaba solo en casa cuando lo puse en el tocadiscos. Con solo escuchar la secuencia sonora que abre el álbum me arrepentí de lo que había hecho. Antes de que aparecieran las primeras y muy densas guitarras se escuchaba un grito nervioso muy incómodo. Fue demasiado. Oculté el disco entre dos colecciones de música clásica del Reader’s Digest llenas de polvo: no quería que nadie se diera cuenta de que había quemado el dinero en semejante bodrio.
Vuelvo a donde estaba, el equipo de música era de una marca imposible pero ahí nosotros, como los australopitecus frente al monolito de 2001. Aquí es cuando hace su entrada mi amigo Gustavo, un año y medio mayor que yo. Vino con dos bolsos deportivos repletos de vinilos. Toma, escuchá, me dijo, como si fuera yo San Agustín. Y allí desplegó una serie de discos de tapas asombrosas –Yes, Génesis, EL&P, Zeppelin, Invisible, Jade, Crimson– que demandaban una atenta escucha. La sombra terrible de Pink Floyd de nuevo allí, latiendo como el corazón de su Lado oscuro. No sé cuánto tiempo tuve esos discos en casa, creo que fueron dos semanas. Gustavo me aconsejó que grabara unos cuántos y que otros debía comprar sí o sí, aunque no me gustaran en un principio. Que había que escucharlos muchas veces. Pasar la rompiente, no quedarse surfeando siempre las olas de lo complaciente. Y escuché y grabé. Quien devolvió los discos, eso lo recuerdo bien, no fue el mismo que el que los recibió; era alguien aturdido, fascinado, sabiendo que estaba delante de algo importante pese a que aún debía demorarme mucho en ciertos tracks.
Algo parecido me había pasado cuando vi por primera vez 2001. Hay cosas que uno no entiende y está mejor no entenderlas de entrada. También es verdad que cuando salí de la cuarentena musical estaba convencido de que había hecho un progreso perceptivo –jamás lo hubiera dicho así en aquel entonces– al unísono con todos los demás chicos. Pues no fue así. El horizonte sonoro de los otros persistía con igual énfasis. Y esa convicción tan infantil de creer que al mundo y al mundo de uno los cubre la misma piel y que todos juntos en patota nos vamos dando cuenta de ciertas verdades, no es muy fácil de erradicar.
En el país de las vacas gordas el encierro nos hace rumiar el pasto de las dos o tres ideas de siempre alojadas en la cabeza. Una y otra vez. Es verdad que las vacas lo hacen por una cuestión de defensa. Tragan todo de golpe y después pasan de un estómago a otro los nutrientes mientras ellas se encuentran con la cabeza erguida para así protegerse de algún ataque. De qué queremos guarecernos nosotros cuando tragamos tan rápido lo primero que nos llega y después, sin tener más que un estómago y no cuatro, rumiamos sin parar. El pasto no suele variar mucho para la vaca. La información ronda en dos o tres tópicos que suelen reducirse a veloces grafitis sin mucho empeño. Pasto abonado con agrotóxicos alojados en el indignado plexo de nuestros prejuicios. Para alimentarse de odio basta y sobra la inteligencia de un bovino.
Y si, una y otra vez recordar que Hitler escribió Mi lucha desde la cárcel. No hay ningún signo de pregunta en sus páginas y eso es lo que mejor supo transmitir. Pero también habría que repasar que en algo más que cuarentenas obligadas Ana Frank parió su Diario y Miguel Hernández su Cancionero, ese donde están las Nanas que le escribió a su esposa en pedazos de papel higiénico cuando leyera en una carta que solo pan y cebollas tenían ella y su hijo para comer. Sor Juana Inés de la Cruz debió recluirse en un monasterio si quería saber algo en serio de cómo funcionan las cosas en este mundo, amén de las del otro. Y otro tanto haría en 1941 el trapenzen Thomas Merton, a quien el Papa Francisco en bendita sorpresa citó en su visita a Estados Unidos. Dimitri Shostakovich en el Sitio de Leningrado y Olivier Messiaen en un campo de prisioneros dieron luz a dos obras maestras del siglo XX, la Séptima Sinfonía, estrenada en una ciudad famélica que llegó a conocer el canibalismo (los altoparlantes bien fuertes en cada esquina para que no haya ruso ni alemán que allí no escuche cómo suena el coraje de un pueblo), y el Cuarteto del fin de los tiempos, estrenada en una tarde de hielo frente a guardias y prisioneros en el campo de Gorlitz en Silesia. Oscar Wilde escribió De profundis en la cárcel de Reading, de donde saldría destruido. A sus Cantos Pisanos Ezra Pound los escribió encerrado en prisión, lo mismo que Gramsci a sus Cuadernos. El Marqués de Sade llevó a cabo casi la totalidad de su obra en un asilo para lunáticos y, con toda probabilidad, a Cervantes se le ha ocurrido la historia del Quijote en los tres meses que estuvo encarcelado por deudas. Ni a Maquiavelo, ni a Jean Genet, ni a Marco Polo deberíamos ignorar en una lista no muy exhaustiva que consigne a aquellos que entendieron que encierro, lo que se dice encierro, es otra cosa muy distinta de lo que pensamos. Postrada en su cama Frida Kahlo pintó sus autorretratos. Y a no olvidar que la prisión domiciliaria no detuvo las búsquedas de Galileo ni que Emily Dickinson estuvo tres años sin salir de su cuarto, enteramente de blanco casi siempre. Ahí escribió eso de que el agua se aprende por la sed.
Luis Sagasti publicó las novelas Leyden Ltd (Eterna Cadencia, Buenos Aires, 2019), Una ofrenda musical (Eterna Cadencia, Buenos Aires, 2017), Maelstrom (Eterna Cadencia, Buenos Aires, 2015), Bellas Artes (Eterna Cadencia, Buenos Aires, 2011), Los mares de la Luna (Sudamericana, Buenos Aires, 2006), El Canon de Leipzig (Simurg, Buenos Aires, 1999); los ensayos Por qué escuchamos a Led Zeppelin (Gourmet Musical, Buenos Aires, 2019), Cybertlön (Tenemos las máquinas, Buenos Aires, 2018), Perdidos en el espacio (Capital Intelectual, Buenos Aires, 2011); el relato ilustrado El arte de la Fuga (Treintayseis, Buenos Aires, 2016); y doce textos sobre doce edificios públicos de la República Argentina para la página web www.argentinavirtual.educ.ar organizado por el Ministerio de Educación de la Nación. Recibió la Mención de Honor en el Premio Nacional de Literatura 2014 por Bellas Artes, la Beca estímulo a la creatividad otorgada por Apexart Residency Program, New York, 2009, y una estadía en el Hawthornden International Retreat for Writers, Escocia, en 2019.
Conseguí tu entrada